
13 Set 13 enTRENamiento
En enero de 2011, los dedos se dejaron escapar este intento frustrado de cuento, incompleto y banal. En ello toma cuerpo una idea de ciertas historias de amor, su desarrollo y desenlace inexorable, su naturaleza ficticia.
enTRENamiento
La mirada colgada afuera de la ventanilla, en los edificios que iban creciendo paso a paso. El Tigre ya agua de recuerdo, trás el último vagón. Uñas sin pintar, las manos quietas encima del vientre. Cansada en el tiempo vacío del transborde, los ojos bordeados de una belleza india, casi despiertos. Enloquecidos por el movimiento. Bajo el peso de las pestañas, espejos para un paisaje de seda y agujas.
Al principio él la miró como si nada. Tampoco la miró, en realidad. Le molestaba que el paisaje llegara desde atrás, como una amenaza, siempre se sentaba en el sentido de marcha. Simplemente la vió entrar en el campo de su mirada recién levantada del libro hacia adelante, junto a los hombros y la cabeza y el moño blanco de una señora sin cara, al perro dormido bajo los pies de un hombre en traje negro, al chico de pié, apoyado en la puerta de salida. Todo inmóvil en el marco gris y azul sucio del tren de las cuatro y veinte hacia Retiro. Todo desenfocado, por falta de atención.
Habría podido ser un ronquido raro del perro, los rebotes de cabeza del chico entre la vigilia y los sueños más cortos. Pero ninguna otra acción logró esconder, empujar en una galaxia ignorada, quizás nunca existida, el llamado de ese ademán suave de una mano arreglando un mechón rebelde. De repente, el cuadro cambiaba de sentido, es decir lo encontraba. La mirada reducía su tamaño, elegía su centro. En principio nada más que pura diversión, esa figurita de mujer vestida de piel morena y de blanco estampado de flores. La gimnasia de examinar mátices, líneas, descubrir centimetros demasiado regulares, sorpresas y decepciones. Como si fuera de cartón, de cera. Una muñeca abandonada en un vagón. Se reprochó entre los dientes por esa falta de respeto. Una flor roja en la barriga de la mujer crecía y se retiraba por el sutil empuje del respiro. Delgada, pecho de pan, sentada en esa fundación de caderas redondas, fuertes, de madre posible.
“Miráme, miráme ya! Dale, miráme por favor!”
Lo miró con ojos vacíos, la primera vez con una de esas miradas dedicadas a lo invisible. Lo miró y no lo vió. Él tuvo que esperar cinco minutos más, con los ojos clavados en esa dirección, en una espera llena de verguenza y ganas y ardor de ojos por el aire malo del tren y para no perder un sólo instante, antes de obtener la satisfacción de ser notado sin posibilidad de negación. No fue una sonrisa, ni un repentino movimiento de la barbilla fastidiada de vuelta al vidrio. Él supo sin dudas que ella lo estaba mirando, simplemente porqué no paró de mirarlo. Por tres largos minutos lo miró fijo, sin volverse, seria y casi sin parpadear ni respirar, como si lo radiografiara.
Después de infinitos segundos de debate con sus mejores inteligencias, el decidió acercarse y de todas las posturas estilo George Clooney o Ricardo Darín que habría podido asumir, le salió nomás una caminata de controlador. Le dijo la cosa más boba que se le ocurrió, le confesó que no pensaba encontrar flores de campo en invierno. Recibió una respuesta de dientes luciendo una sonrisa ancha, divertida por la tontería, por la imprevista estupidez de un caballero de hombros tristes, un controlador sin ni siquiera un uniforme de tela barata y diseño insulso.
[…]
Se encontraron la semana siguiente en un bar poblado de viejos y dominós y manos barajando lentas el último truco del día. Él la esperaba sentado, el jersey morado y una sonrisa demasiado encendida de niño en su cumpleaños. Ella apareció protegida por unos pantalones blancos, los pies calzaban zapatillas, vestía sin compromiso ni alusión. Se sentó con naturaleza, sin revelar ninguna emoción incomoda. Establecía las normas de conducta y la distancia, ninguna tensión erótica en el aire, parecía que fuera a una cita con un viejo colega del colegio que no veía hace tiempo. Por eso a él poco a poco se le quebró el trocito más malicioso de sonrisa y fue mezclandose en el suelo con los escombros de la clientela anterior. Se vió otra vez ridículo mientras intentaba hacerse el divertido, el serio, el profundo. Lo que no le salía era ser natural y limpio como ella, buscaba un papel digno y le parecía fracasar en cada intento. Su primera cerveza no llegó a calentarse, de hecho la botella tocó la mesa apenas dos veces, la liquidó en tragos nerviosos y pidió otra. En cambio el refresco de ella sobrevivía al tiempo y las palabras, las pequeñas burbujas iban estallando tranquilas en el vaso sin caer víctimas de la prisa. La conversación fue superficial, a veces banal. Cualquier sentimiento peligroso, si existía, no encontró hueco ni siquiera para asomar la cabeza, quedó bien enterrado y sin salida. Parecía que las palabras no quisieran encajar, no se cruzaran, no jugaran al juego de armar castillos de aire y coincidencias, que no araran la misma tierra.
Al cabo de una hora, ella pidió disculpa por tener que irse, agarró el abrigo de la silla de al lado y se fué a pagar su bebida. Volviò para dejarle un beso por mejilla, cosa que fue suficiente para provocar en él un principio de mareo, y luego se dejó comer por la ciudad ya negra. Lo dejó sólo con las últimas gotas de cerveza, el camarero limpiando las mesas, unos bosteros riendose del amargo destino de River y un anciano señor que hablaba en voz tierna con algún fantasma a su lado. Lo agarraron unas ganas lancinantes de encenderse un cigarro. Sus dedos liaron el tabaco temblando, como si hubiera estado tres días sin fumar. Salió casi corriendo y con tres pensamientos definitivos en la cabeza. No había logrado impresionarla ni en broma. Estaba tan relajada que por cierto su corazón ya tenía un inquilino bien firme. Y, en última instancia, no habría vuelto a verla en la vida.
Al fin y al cabo, dijo en voz alta, a él tampoco lo habían impresionado sus palabras. Remarcó, para convencerse aún más de no haber perdido ningún paraiso, que no le parecía que tuvieran ni siquiera un pelo en común. Lo que no lograba entender, y esto sólo lo dijeron las curvas de interrogante de su cara a lo largo de todos los días y noches siguientes, era el porqué de tanto fijarse en una aparición, porqué lo desorientara la mirada de esas ranuras negras por las que le parecía que asomara una especie de abismo dulce, una luz tierna que parpadeando escondiera y enseñara una tristeza. Tal vez la culpa de tantos inventos fuera de su propia soledad nomás.
[…]
Lo llamó en un día soleado. No habíá sonado ningún móvil por semanas, ningúna notificación de mail entrante, a pesar del intercambio de datos de contacto que a veces es lo único que queda de ciertos encuentros. De hecho, él había abandonado cualquier esperanza, y el oficio no le habíá costado ningun esfuerzo, ya que era una de sus buenas costumbres para seguir sobreviviendo.
Lo llamó por la calle. Él escuchó el sonido de su nombre, desnudado de cualquier amargura, proceder de una distancia indefinida, mientras estaba negociando el precio de una vieja edición de una historieta frente a un banco del Parque Centenario. Su cabeza dió la vuelta hacia un punto cualquiera, con esa desilusión que acompaña la improbabilidad de ser nombrado en una ciudad de miles y miles de tocayos. Pero esa voz alegre como un canto le resultaba familiar, según decía la súbita acceleración de sus latidos. Siendo también un perfecto intérprete de clichés de frialdad, disimuló la sorpresa como si fuera la cosa más normal del mundo verla aparecer de la nada y acercarse con unos pantalones cortos que enseñaban, como un desafío al invierno, las piernas de piel aceitunada. Ella estaba corriendo, según explicaban la cara rojiza y las gotitas de sudor que le subrayaban los pómulos. Le clavó en la boca del alma una de sus sonrisas de ojos entrecerrados y nariz levantada. Antes de los dos besos de costumbre, con un poco de verguenza y un pañuelo se secó la cara. Y él habría gritado que no, que por favor no removiera esa brisa, que la luz siguiera encendiendo estrellas en su frente. Y aunque intentara rechazar esto y otros pensamientos melosos, en un momento de descontrol se le escapó una mueca de felicidad, quizás porqué le pareció que ella también estuviera felíz de haberlo encontrado.
Acabaron sentados a orillas del lago hasta recoger el último sol, ella se puso la sudadera esperando que resultara suficiente para que esa tarde de charlas no calculadas no le costara una gripe. Pero esa vez no hubo más frío, cuando se pusieron a hablar de libros y descubrieron que compartían mucho de lo que pueda tener alguna relevancia en esta vida, como un considerable número de títulos y autores y películas y maneras de ver el mundo. Se abrazaron cuando a ella dejó de darle verguenza su olor a transpiración y a él sus tristezas y soledades, y ya nadie tuvo que hacer el esfuerzo imposible de esconderlas. Se cumplieron esas ganas de contacto, el llamado de los pechos que querían ese baile sin animarse a pedirlo. Quien podría pensar que fuera tan sencillo marginar el cerebro de cualquier asunto.
Se besaron cuando ya los patos estaban cansados de un día entero de va y vuelve buscando comida y peleas y amores.
[…]
Desnudó por completo la albahaca que se resistía al último frío al borde de su ventana. Machacó, hasta con cariño, las hojas con parmesano, pecorino, piñones, sal, aceite de lo bueno y muy poco ajo. Cocinó unas lasañas al pesto como las hacía su vieja. Cuando el blanco en la nevera estaba ya bien frío, el sonido del timbre llenó el piso.
Esta vez ella se presentó con una pollera larga y fresca, llena de adornos en negro y rojo. La sonrisa de labios bien abiertos hasta enseñar las encías. Se saludaron sin ni siquiera tocarse y sin palabras. Ella le apoyó en las manos una bandeja de facturas aún calientes, pues no había encontrado otra cosa al venir. Notó que no habían flores ni velas en la mesa, sólo ese olor a albahaca que llenaba el ambiente, le rozaba el paladar y llegaba a cosquillearle el estomago. Cuando vió las lasañas, hambre y asombro fueron un único sentimiento. Y cuando, una vez sentados, saboreó la primera presa del tenedor, toda verguenza se derritió con bechamel, devolvió una mirada tierna de agradecimiento. Buscó la mano de él encima de la mesa y la apretó en silencio. El beso siguiente perfeccionó la receta, mezcló los sabores en las bocas, legitimó la confianza que faltaba y el deseo siguió cocinandose lento como un asado hasta que la carne no pudiera más. A cada bocado la gana iba creciendo, esa gana que no se declara por amor de paciencia, por conciencia de poesía y timidez. Se levantaron al fin de mil discursos con la excusa de despejar la mesa, pero en vez de buscar los platos se cerraron en un abrazo como si escucharan el primer asalto insinuante de un bandoneón a la frontera frágil que quedaba entre los cuerpos. Y no se soltaron ni para quitarse la ropa, ya que iba desapareciendo sóla, sin necesidad de intentos torpes para sacar una manga o un cuello, quitar zapatos y medias, desbloquear cremalleras y encontrarle la vuelta a esa misteriosa cerradura del sujetador. Entonces se entremezclaron, cada uno al mismo tiempo hombre y mujer por lo que podìa, se echaron a perseguirse en un cesped de sábanas naranjas, y más que al cíclope jugaron al ciego con un ojo en la punta de cada dedo. Y se encontraron reconociendo el camino, buscaron la vida entre las piernas como un aire a pasto abierto y yerba fina, hasta el respiro más salado, un derrumbe de piedras de la costa a romper las olas.
Nadie fumó la discutible costumbre del pucho del guerrero, ni alguien se escapó al lavabo, o corrió a taparse el vientre o el pecho. Primero se fueron adormeciendo los ojos. Luego, poco a poco y después de seguir recorriendo kilómetros de piel arriba y abajo, los dedos también se dieron por vencidos.
[…]
“Hasta me duele el ojete de tanto toser. Ya no puedo más”
“Dale nene, tomá el jarabe. Y qué, te hago el aeroplanito?”
“Dejáme en paz, que no sos mi vieja”.
Lo arropó bien, no se le fué esa sonrisa tierna, no se cortó esa catarrata de luz: frente, naríz, labios, barbilla. Y si la gripe y los nervios no le hubiesen dejado ciego y sin deseo, él habría notado que esa corriente seguía cayendo sin temblar, habría imaginado sin esfuerzo que bajo el segundo botón de la camisa se doblara en dos ramas, se lanzara por los pechos, se suicidara tirandose al vacío desde los pezones y volviera a renacer entre las costillas en un ruido multiple de arroyos que se juntaran otra vez en dos ríos por esas caderas de milagro femenino, y siguieran paralelos hacia las rodillas, como un único rezo hasta perderse en el abismo del suelo. Se habría dado cuenta de que todo, toda ella, apuntaba hacia él.
Se quedó dormido. Y ya con eso habría cumplido por lo menos su papel de niño enfermo, si no le hubiera apartado la mano casi con rabia, matando a la última caricia.
[…]
Dormía, ella dormía de noche y de día. Y cuando no dormía, se arrastraba por el departamento en bata y envuelta en una manta verde. Y cuando no se arrastraba y no dormía, pasaba el tiempo tirada en la cama, mirando alguna serie de televisión sobre parejas que se pelean, se traicionan, se separan y se vuelven a juntar. Comía chocolate y galletas, cuyas migas llenaban la cama y en la noche eran pequeñas agujas clavadas en la espalda.
“Porqué no salís?”
“Estoy cansada. Tengo frío”.
[…]
En esos días de lluvia, cuando creía que se le venía encima el mundo, él gritaba. Sin ninguna razón que no fuera su incapacidad de darle algún sentido al tiempo que pasaba. Hacía mucho que no leía un libro, un diario aunque fuera. Trabajaba, comía, dormía.
De vez en cuando salían juntos a comprar comida. Ya no hacían el amor más de una vez al més.
Él gritaba. Ella gritaba. Él tiraba alguna cosa o su propia mano contra una pared desafortunada. Ella fumaba. Lloraba. Dormía.
[…]
“Nos faltan sinónimos. Seguimos utilizando las mismas palabras para decirnos lo mismo de siempre. Por más que las mezclemos, se reconocen todas en su pobreza”.
[…]
El tren fue parando en su lenta agonía de chirridos de metal. Los dos se levantaron de sus asientos en los extremos opuestos del vagón, se acercaron a la misma salida, uno al lado de la otra. Se abrieron las puertas y apenas los pies tocaron el suelo en un paso sincrónico, él la miró con rabia, como si la conociera, y agarrandose al borde de esa naríz francesa e indiferente, le gritó que ya lo sabía todo, desde el primer instante de ese dìa ya lejano en el tren, ese día de invierno en el que sacó de los pulmones la cosa más tonta que se le ocurriera para acercarse, antes de pronunciar su proprio nombre, antes de saborear entre los labios ese nombre nuevo de mujer. Le gritó fuerte como contraviento que yá había considerado lo que iba a pasar, que lo tenía tan claro, no estar a la altura de tanto negro de ojos colgados a la ventana, de tan dulce presencia y afán y hambre de mundo, de todas las cimas que con sus piernas fuertes ella hubiera querido y podido escalar, de los músicos, los bailarines, los albañiles, abogados, carniceros, marineros, milicos y dueños de inmobiliriarias, de los sin nombre y mucha pasta, de los sin cerebro, de los intelectuales de muchos libros y enchufes, de pintores, fotografos, cineastas, de reporteros rubios en botas en el barro y en las selvas. Y como en el peor de los adiós, le dijo que a pesar de su baja estatura de hombre, de sus pensamientos mediocres, de sus pantalones de otra época, él por lo menos la quería.
La mujer miró ese cuerpo ya desecho en bolitas arrugadas de papel y tristeza rodando por el andén, no se fué hasta haber escuchado la ultimísima palabra. En su mirada brillaban una sorpresa pero sin miedo ni asombro, una distancia y una pena. O sea, lo miró como se mira a un loco de barba larga, a un desconocido que quiebre la barrera social del silencio para soltar amenazas, macanas, verdades. O al igual sus ojos se llenaron por primera vez de esa cara desesperada, que unos minutos antes sólo era una cara de pasajero entre otras. Vieron las arrugas, la frente pálida, las pequeñas manchas de humo en los dientes, se fijaron un momento en esa postura de hombros encogidos y manos nerviosas encarceladas en los bolsillos y creyeron reconocerla. Entonces su expresión fué la expresión de esa mujer, por solidaridad, responsabilidad de papel o venganza de otros amores personales y sangrientos. La mirada tomó fuerza y color de abandono, la distancia de ántes ya no fue por sorpresa o desconfianza, sino el silencio implacable de la piedra. Le pena se mezcló con la imposibilidad sin soluciones de todos los finales amargos.
O por lo menos esto fué lo que él quiso ver, hasta le pareció que estuviese sentada sobre un caballo, que lo mirara de arriba abajo, que por misericordia habríá podido traspasarlo con su lanza. En cambio, la vió alejarse, bien abrigada hasta la nuca por el mutismo culpable del verdugo, desaparecer en el vaivén de vendedores, sandwiches, boletos, colectivos, paraguas. Entonces, rendido, levantó la cabeza. Se puso a mirar las nubes justo cuando el cielo empezaba a llorar una garúa ácida y morena.
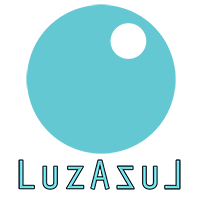
Sorry, the comment form is closed at this time.